¡Suelta la culpa para vivir libre!: “El pecado original nunca existió, fue fruto de la ignorancia”
Espiritualidad
Enrique Martínez Lozano, sacerdote secular, maestro de oración y psicólogo, explora en ‘ Vivir sin culpa’ lo que llama “el veneno de la culpa”, una creencia que nos reprime hasta oscurecer nuestra existencia
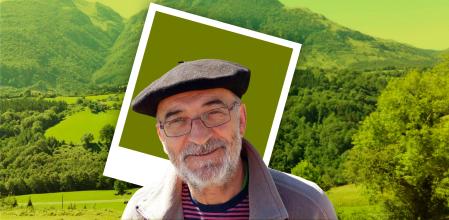
Enrique Martínez Lozano, autor de numerosos libros de crecimiento personal; el último de ellos, ‘Vivir sin culpa’

Parece que nacemos con la culpa a cuestas. La tradición de la que procedemos la tiene muy en cuenta desde el pecado original. Fuimos culpables de algo y nos expulsaron del paraíso. La condena de la culpa es una losa que arrastramos y que, en ocasiones, nos hace la vida imposible. Vivir en el sufrimiento es nuestra condena. Creemos no estar a la altura, ni ser como deberíamos ser. La exigencia nos atenaza y acabamos sintiéndonos culpables de forma irremediable.
Sin embargo, quien se libera de la culpa vive feliz. Según Enrique Martínez Lozano, autor de numerosos libros de crecimiento personal -el último de ellos Vivir sin culpa (Desclée de Brouwer, 2025)-, esta es una creencia que en su visión ha hecho mucho daño a la humanidad. Sin darnos cuenta, aceptamos el castigo como expiación de ella, y entramos en un bucle que puede ser muy autodestructivo. Todo poder, no sólo el religioso, ha utilizado este mecanismo para dominarnos. El poder represor de la culpa puede llevarnos donde quiera y hace imposible que nos sintamos a gusto en nuestra piel.
Cuando el niño sufre, piensa que algo ha hecho mal y que no puede ser querido. Cree el mensaje de que “no soy como debería ser”. Ahí nace la culpa
Séneca decía que una persona que se considera culpable, se convierte en su propio enemigo y puede llegar a odiarse a sí misma. La solución pasa por vivir una libertad genuina que nos conecte con la vida, el amor propio y nos libere de la culpa.
¿De dónde surge la culpa?
La culpa es tan antigua como la humanidad. Nace con la mente. En el momento mismo en que comenzaron a sufrir, aquellos primeros homínidos empezaron a pensar: “Algo hemos hecho mal”. Esto, por lo que se refiere a la especie. Pero al individuo le sucede lo mismo: cuando el niño sufre emocionalmente, piensa que algo ha hecho mal, que es inadecuado o que no puede ser querido. Por decirlo brevemente, llega a creerse el mensaje de que “no soy como debería ser”. Ha nacido la culpa.
¿Es un mecanismo consciente o inconsciente?
Básicamente, inconsciente. Eso hace que aumente la intensidad de su inoculación, la gravedad de su daño, el poder de su inercia y, por tanto, la dificultad para revertirlo. Diría que, en todo malestar emocional -desde la ansiedad hasta la depresión-, yace, de alguna forma, un sentimiento de culpa, o más exactamente, un mensaje que te dice: “No eres bueno”. Aunque uno no sea consciente de él.
¿La culpa de todo la tiene la manzana de Adán?
La llamada doctrina del “pecado original” es, en primer lugar, expresión del inicio mismo del sentimiento de culpa al que me he referido. En síntesis, viene a decir: “Sufrimos por nuestra culpa, al haber desobedecido a Dios. Por ese pecado fuimos castigados -«ganar el pan con el sudor de la frente y parir con dolor»- y sufrimos.
Se trata de un relato mítico, que intentaba explicar el origen del sufrimiento. Sin embargo, al leerlo de una manera literal, ha sido una fuente poderosa de culpabilidad, que ha desembocado en una antropología totalmente negativa, al considerar al ser humano como “pecador” (culpable) desde su mismo nacimiento. Pero aquellos primeros humanos se equivocaron en su lectura de lo que realmente había ocurrido: porque no fueron culpables de desobedecer a algún dios; lo que sucedió fue que cayeron en la ignorancia que los llevó a identificarse con su mente (o yo separado). Por tanto, no cabe hablar de “pecado original” -que nunca existió-, sino de “ignorancia original”.
Todo poder, no solo el religioso, ha recurrido a la culpa recurrido a él para controlar, someter o dominar a las personas
¿La culpa y el perfeccionismo son dos caras de la misma moneda?
Así es. Donde hay culpa, habrá perfeccionismo, y donde hay perfeccionismo -aun en forma de sobreexigencia oculta- habrá culpa. El perfeccionismo -en cualquiera de sus formas- es el mecanismo que utiliza quien se siente culpable para hacer ver que es “bueno”, valioso, adecuado…, es decir, que “es como debería ser”.
¿Es la culpa un mecanismo de represión?
Hablando con rigor, la culpa no es un sentimiento. Es un mensaje mental que te recuerda que, en algún sentido, no eres como deberías ser. Al creerlo, lo asumimos como propio y le damos un estatus de verdad: empieza a ser verdad para nosotros y, a partir de ahí, envenena toda nuestra existencia y contamina todo lo que emprendemos. Sus efectos son tan devastadores que la persona hará todo lo posible con tal de liberarse de él o, al menos, aliviarlo. Aquí reside, justamente, su poder represor. Y el hecho de que, a lo largo de la historia, todo poder -no solo el religioso- haya recurrido a él para controlar, someter o dominar a las personas. Quien logra que alguien se sienta culpable, lo llevará donde quiera.
¿Cuáles son los mecanismos de la libertad?
La libertad no es sino la alineación consciente con la vida, porque solo cuando vivimos de ese modo, se expresa lo que realmente somos. Solo quien vive diciendo “sí a la vida”, puede saborear lo que es la libertad genuina. Libertad no es arbitrariedad; es vivir en coherencia con lo que realmente somos en profundidad.
¿Vivir sin culpa es vivir feliz?
Vivir feliz es permanecer en conexión con nuestra verdadera identidad, con lo que realmente somos, más allá de la persona particular en la que nos estamos experimentando. Al reconocernos, comprendernos y vivir ahí, experimentamos unificación y armonía, que traen consigo paz, gozo y amor. Cae completamente la culpa y emerge la responsabilidad. Es decir, dejamos de actuar en clave de reactividad y actuamos en clave de respuesta.
La culpa paraliza, hunde y angustia; en cambio, la responsabilidad moviliza, dinamiza y libera
¿Qué debemos hacer para liberarnos de la culpa?
Si la culpa es un mensaje mental radicalmente erróneo, es decir, si la culpa fue fruto de la ignorancia, la liberación de misma únicamente puede nacer de la comprensión experiencial -profunda o sentida- de lo que somos. No somos el yo separado -un conjunto de pautas mentales y emocionales-, sino la consciencia -la vida- que constituye el núcleo -la “identidad”- de todo lo que es. Nuestro error primero es el pensamiento -la creencia- que hace de la “personalidad” (el yo: cuerpo, mente y psiquismo) nuestra identidad. Esa es la ignorancia original, de donde arranca toda confusión.
Hay situaciones en las que de verdad somos culpables. ¿Cómo hay que actuar entonces?
Nunca hay culpa. La culpa es una creencia siempre errónea. Ahora bien, desenmascarar el engaño y la trampa de la culpa, no significa caer en la irresponsabilidad. Frente a ambos extremos igualmente erróneos y nocivos, la actitud adecuada es la responsabilidad. Pero mientras la culpa paraliza, hunde y angustia, la responsabilidad moviliza, dinamiza y libera. Por eso, en situaciones en las que hemos actuado mal -hemos dañado a alguien de cualquier manera-, lo ajustado es dejarnos sentir el peso y el dolor que nos produce lo que hemos hecho. Al dejárnoslo sentir, evitamos caer en la trampa de la irresponsabilidad narcisista; al sentirlo con limpieza -liberado del mensaje erróneo de la culpa-, evitamos caer en la trampa del hundimiento.
¿Por qué cargamos la culpa a otros?
Seguramente, porque la propia nos resulta en alguna medida insoportable. De hecho, quien no se siente culpable, no busca culpables a su alrededor ni necesita culpabilizar a nadie. Solo culpabiliza la persona culpabilizada (aunque ella ni siquiera lo sepa).
Nuestro inconsciente parece reclamar siempre una especie de equilibrio. En consecuencia, cuando emerge la culpa, automáticamente aparecerá el castigo. Este puede concretarse en un sentimiento de pesadumbre, una existencia apática o incluso un trastorno psicosomático. Culpar a otra persona es, sin duda, una forma de castigarla. De ese modo, aun sin ser conscientes de ello, tal vez estemos tratando de aliviar el castigo que nos hemos infligido a nosotros mismos.
¿Cómo es un yo libre?
En contra de lo que suele ser una creencia sumamente arraigada y asumida como cierta de manera absolutamente acrítica, la expresión “yo libre” es un oxímoron. No existe -no puede existir- un yo libre. Es indudable que cualquiera de nosotros tiene una, aparentemente inequívoca y evidente, percepción subjetiva de ser libre y de moverse libremente. Es indudable, igualmente, que la creencia en el libre albedrío nos permite funcionar diariamente en este mundo de las formas (o nivel mental o psicológico). Pero nada ello avala la existencia de la libertad individual. Sin embargo, no todo acaba aquí. Más bien, aquí se hace presente la paradoja que, desde mi punto de vista, da razón adecuada de la realidad: nadie (ningún yo) es libre, pero, en nuestra verdadera identidad -más allá del yo aparente- somos libertad. Lástima que nos sigamos identificando con el “yo” y tomándonos por lo que no somos, hasta perdernos en el laberinto de la ignorancia que termina en el pozo de la confusión, la culpa y el sufrimiento.
Más allá de la culpa, la libertad es una con la vida, una con lo que es, una con lo que realmente somos.
