'Databoomers', la generación que alimentó al algoritmo sin medir las consecuencias, ahora pide preservar la privacidad en una red cada vez más hostil
Cloudera
La ciencia de datos transformó nuestra forma de vivir, pero también nos obliga a repensar el control, la transparencia y el valor de lo que compartimos
Luc Julia, cocreador de Siri: “Lo último que haría ahora mismo es comprar acciones de OpenAI; ha perdido 7.000 millones de dólares este año y el año que viene perderá 14.000, ¿es una empresa o una ruina?”

'Databoomers', la generación que alimentó al algoritmo sin medir las consecuencias, ahora pide preservar la privacidad en una red cada vez más hostil.

El ludismo fue un movimiento social que surgió a principios del siglo XIX, cuando la primera revolución industrial comenzaba a producir máquinas capaces de reemplazar a trabajadores y artesanos en sus tradicionales puestos de trabajo. Las historias sobre obreros rompiendo máquinas para evitar ser sustituidos pueblan los relatos sobre el miedo al progreso y a los avances tecnológicos.
Incluso hoy, la pregunta que más se le hace a los periodistas tecnológicos —especialmente los centrados en software— es si la inteligencia artificial nos “va a quitar el trabajo”. La respuesta corta es: probablemente sí. La respuesta larga gira en torno a si preferimos seguir labrando el campo con burro y arado o hacerlo con tractor.
La tecnología de la ciencia de datos —y su punta de lanza más visible, la IA— nos acompaña desde hace un par de décadas. Pero no ha sido hasta que un chatbot nos ha devuelto un “hola” que hemos empezado a temblar. Tememos lo que no conocemos y, por fortuna o por desgracia, nuestro referente más inmediato al hablar de inteligencia artificial son libros y películas que imaginan un futuro donde lo humano es solo un sueño nostálgico o una estrategia de marketing. La realidad es bien distinta.
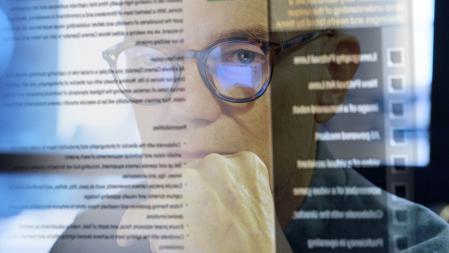
El pasado 9 de octubre, en el antiguo mercado de pescado de Londres, el Old Billingsgate, pudimos asomarnos a cómo se plantea la próxima década para la industria del Big Data. El evento se enmarca en el Evolve25, donde Cloudera, empresa especializada en el sector, presentó novedades y una posible hoja de ruta para el futuro cercano.
El esfuerzo de ingenieros y matemáticos por manejar el crecimiento exponencial del tráfico de información ha sido titánico durante la última década. Los centros de datos —naves industriales enteras destinadas a albergar ordenadores enormes, uno al lado del otro, para recibir y enviar información— se han multiplicado ante nuestros ojos. Y, mientras los mirábamos con recelo, seguíamos absortos en juegos de explotar golosinas digitales.
No se trata de que la ciencia de datos y la IA nos vaya a quitar el trabajo, sino que, como cualquier otra tecnología, permitirá hacer lo mismo con menos recursos
La ciencia de datos, o Big Data, es un campo complejo en el que es fácil perderse, pero su uso está integrado en nuestra rutina diaria. Desde la monitorización del tráfico, las tendencias de consumo eléctrico de un país, hasta las operaciones bancarias, todo incorpora esta tecnología. No se trata de que la ciencia de datos y la IA nos vaya a quitar el trabajo, sino que, como cualquier otra tecnología, permitirá hacer lo mismo con menos recursos. O, desde otro punto de vista, permitirá hacer más con lo mismo.
Si hubiera que procesar “a mano” los datos meteorológicos para predecir el comportamiento de, por ejemplo, una DANA, quizás las predicciones llegarían cuando ya es demasiado tarde, o no serían tan precisas como lo son ahora. Actualmente, pueden predecirse cuántos milímetros de agua caerán por hora y metro cuadrado, segmentados por poblaciones, a lo largo de un río, un embalse o una rambla. Eso permite a las autoridades adelantarse a posibles incidentes y prevenir daños materiales o muertes humanas, siempre que no estén ocupadas en una comida de negocios.
De la mano del equipo de Cloudera comprobamos cómo se plantea el futuro de esta industria: pasando de un enfoque en la nube —es decir, de la externalización de recursos tecnológicos hacia plataformas remotas, que pueden estar en Europa, Estados Unidos o cualquier lugar del mundo— a un modelo híbrido y descentralizado que prioriza la soberanía de los datos, la eficiencia energética y la integración de inteligencia artificial en tiempo real.
Según relata Sergio Gago, CTO de Cloudera, esta nueva era de la ciencia de datos “es la tormenta perfecta para hablar de una infraestructura híbrida orquestada entre nubes y datacenters, con el mismo nivel de control que la nube, pero sin atarse a un solo proveedor”.
Es la tormenta perfecta para hablar de una infraestructura híbrida orquestada entre nubes y datacenters, con el mismo nivel de control que la nube, pero sin atarse a un solo proveedor
Uno de los conceptos que sobrevoló toda la presentación fue el de la soberanía del dato. Hasta ahora, incluso con marcos legislativos como la LOPD o el RGPD europeo, una vez que los datos de los usuarios “saltaban” la frontera de los países soberanos, las empresas podían utilizarlos como considerasen: para extraer tendencias de consumo, analizar patrones biométricos de rostros o venderlos a terceros.
Desde Cloudera insistieron en que una de sus prioridades es que toda la “cadena de valor” —desde que el dato es extraído del servicio, el dispositivo o el usuario, hasta su procesamiento, uso y responsable final— pueda ser trazada con total exactitud. Exactamente igual que un tomate vendido en un supermercado puede rastrearse hasta saber quién lo cultivó, dónde lo hizo y qué fertilizantes utilizó.

Francisco Mateo, responsable de Cloudera para Europa, Oriente Medio y África, lo explica con claridad: “La frontera del dato es clave: el dato no sale de la región y no se manipula fuera sin controles y auditoría. La custodia y el control del dato permanecen en el cliente; la plataforma solo aporta gobernanza, seguridad y soporte”.
Todo esto significa que los datos recolectados en el país que sea no saldrán de sus fronteras, y que el marco jurídico aplicable será el de cada país. En el pasado, una vez que nuestros datos viajaban a EE. UU., cualquier usuario o comunidad que quisiera ejercer sus derechos debía enfrentarse a los gigantes tecnológicos en su propio terreno, lo que hacía que la responsabilidad legal fuera algo meramente ilusorio, a pesar de ver a Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos.
Cloudera proporciona la tecnología, las herramientas para que el cliente trabaje, pero el dato nunca es manejado por nosotros
Juan Carlos Sánchez de la Fuente, vicepresidente de Cloudera en España y Portugal aseguró que: “Cloudera proporciona la tecnología, las herramientas para que el cliente trabaje, pero el dato nunca es manejado por nosotros”.
No hay que apresurarse y lanzarse a los brazos de la primera empresa que prometa no abusar de nuestra información. La postura de Cloudera es la correcta, pero representa el mínimo exigible a este tipo de compañías. Lo absolutamente mínimo que podemos exigir como consumidores, clientes y ciudadanos es que, ya que no se nos paga por nuestros datos, al menos estos sean tratados como un recurso natural más y respondan al interés público.
Un ejemplo ilustrativo es el uso de la ciencia de datos con fines médicos y científicos. Cualquiera que haya sufrido cáncer en primera persona o haya acompañado a un familiar sabe lo importante que es la investigación. Sin estudios en pacientes reales que padecieron y murieron por estas enfermedades, quizás la versión de quimioterapia que reciba tu padre no sea la adecuada, y no solo no ralentice su muerte, sino que acelere su deterioro.
Cloudera consideró oportuno premiar a Nuria Ruiz Hombrebueno, Directora General de Salud Digital del Servicio Madrileño de Salud, con el galardón “Cloudera Data Impact” por crear el mayor repositorio de datos médicos de Europa.
Sin duda, el uso del Big Data para reducir burocracia médica y facilitar el acceso de investigadores a muestras reales, patrones y tendencias de salud es una gran noticia y un ejemplo del potencial de esta tecnología. Sería deseable que casi el millón de pacientes en lista de espera en dicha comunidad pudiera beneficiarse también del uso de sus propios datos, antes de que un diagnóstico tardío o una disculpa a posteriori para “no generar ansiedad” lo complique.
El uso del Big Data para reducir burocracia médica y facilitar el acceso de investigadores a muestras reales, patrones y tendencias de salud es una gran noticia y un ejemplo del potencial de esta tecnología
En la película Alcarràs, de Carla Simón, se encuentra una mirada nostálgica hacia un modo de vida que desaparece, encarnado en el campo de melocotones que regenta la familia protagonista y en el abuelo, que ve cómo el trabajo de varias generaciones se esfuma para dar paso a placas fotovoltaicas. La película, que no deja de ser una ficción, omite que el trabajo en el campo también se tecnificó y mecanizó, requiriendo menos mano de obra, que se vio forzada a emigrar y a reorientarse en otros oficios para poder seguir alimentando a sus hijos.
Quienes pasamos nuestra infancia entre limoneros sabemos lo ingrato que es recogerlos y lo mal pagado que estaba. Nosotros, que fuimos insistidos hasta la saciedad en estudiar y esforzarnos para no acabar trabajando en el campo, somos, ante todo, la generación del data boom. Igual que nuestros abuelos fueron la primera generación que aprendió a leer y dotó de herramientas a sus allegados para entender el mundo en que vivían, nosotros hemos vivido el auge de esta industria, que ha florecido al calor de nuestros datos.
Debemos aprender de nuestros errores y, al igual que las empresas, aprender a leer para entender el mundo que nos ha tocado vivir, aunque eso implique familiarizarnos con el binario o el hexadecimal. Y debemos hacerlo deprisa: el silbato del tren ya ha sonado varias veces y está a punto de abandonar la estación.



